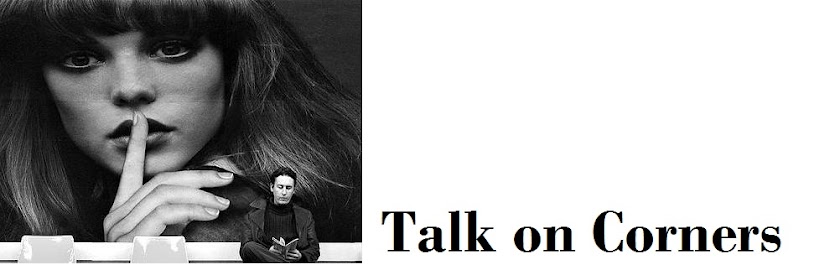La dimisión de Joan Arrom como director del Teatre Principal -por motivos políticos, presupuestarios, lingüísticos y/o laborales- situó en primera fila a un hombre que, hasta entonces, estaba más acostumbrado a las bambalinas. Aquel Guillem Roman que saltó a la palestra teatral de la noche a la mañana había estado siempre detrás de las cámaras. Un gerente, en otro tiempo del mismo hipódromo de Son Pardo, más habituado a echar cuentas que a las ruedas de prensa. Y, en medio de una vorágine en la que los únicos números que salían eran los rojos, llegó casi como un mesías.
La dimisión de Joan Arrom como director del Teatre Principal -por motivos políticos, presupuestarios, lingüísticos y/o laborales- situó en primera fila a un hombre que, hasta entonces, estaba más acostumbrado a las bambalinas. Aquel Guillem Roman que saltó a la palestra teatral de la noche a la mañana había estado siempre detrás de las cámaras. Un gerente, en otro tiempo del mismo hipódromo de Son Pardo, más habituado a echar cuentas que a las ruedas de prensa. Y, en medio de una vorágine en la que los únicos números que salían eran los rojos, llegó casi como un mesías. Bastaron un par de encuentros con la prensa para comprobar que Roman no es hombre de pleitesías ni protocolos. Que en la propia presentación de la que sería su nueva temporada, recuperó cierta cordura lingüística en el Principal como una de las pocas tablas de salvación de la cordura económica. Al servicio público hacía tiempo que la pretendida calidad no le salía a cuenta. "¿Y por qué programar en castellano en el Principal, feudo del PSM, símbolo del catalanismo y el nacionalismo de Mallorca?", bromeó entonces -casi en palabras textuales- como una autoparodia a lo que, hasta entonces, había sido la tónica habitual.
El que definiera a Juan Luis Galiardo como "tsunami humano", se convirtió la semana pasada en el protagonista de una polémica que demuestra en qué clase de país vivimos. Junto a él, Pau Riba: cantautor rockero con años de trayectoria, hippie confeso y trasnochado visible al que algunos recuerdan anunciando Bankinter y que defiende el 'paz y amor' con camisas de Desigual y timando a los teatros mallorquines, como bien cuenta M. Elena Vallés.
 "Esto es rock 'n' roll y no esas mariconadas de Antònia Font y Manel...", fue la frase con la que Roman firmó su sentencia de vapuleo. Mientras unos periódicos se muestran cansados de su tendencia al chiste fácil y a su vocabulario más propio de salir de copas que de teatro público, la bola no hacía más que crecer. Él abre mucho los ojos, encoge los hombros y alucina. "Yo no entiendo nada, es todo una comedia. Luego veo a los medios de comunicación que no hacen más que hacerse eco de las tonterías de los políticos. Pero bueno, que ejerzan su cuarto poder, que den caña", dice.
"Esto es rock 'n' roll y no esas mariconadas de Antònia Font y Manel...", fue la frase con la que Roman firmó su sentencia de vapuleo. Mientras unos periódicos se muestran cansados de su tendencia al chiste fácil y a su vocabulario más propio de salir de copas que de teatro público, la bola no hacía más que crecer. Él abre mucho los ojos, encoge los hombros y alucina. "Yo no entiendo nada, es todo una comedia. Luego veo a los medios de comunicación que no hacen más que hacerse eco de las tonterías de los políticos. Pero bueno, que ejerzan su cuarto poder, que den caña", dice. Para cuando los medios se cansaron de magnificar lo ocurrido, Ben Amics -asociación de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales- pidió a través de un comunicado que se retractara de las "manifestaciones homófobas lanzadas". Sí, amigos. Por 'homófoba' la asociación entiende el uso de la palabra "mariconada" para definir una corriente musical. Y no sólo se quedó ahí. Ben Amics aseguraba que se trata de "manifestaciones totalmente inconstitucionales, y más en un Estado que reconoce los derechos de las personas LGTB".
A alguien se le ha ido, sin duda, la cabeza. Más incluso que al propio Guillem Roman. Sus ojos son platos de vajilla impoluta de Ikea. "Lo políticamente correcto está de moda", decían el otro día los actores de La Impaciència. Debería existir una expresión opuesta al 'no hay más sordo que el que no quiere oír' que hablara sobre los que se dan constantemente por aludidos sin motivo. Sólo faltó que si el director hubiera utilizado un "tontitos" en lugar de "mariconadas" las protestas llegaran de las asociaciones de afectados por síndrome de Down.
 El pecado de Guillem Roman fue, además, otro. Ya lo apuntaba Ben Amics: "un menosprecio hacia el trabajo de un grupo musical más que consolidado". El hombre de cuentas se había ido a meter con uno de los mayores iconos de la mallorquinidad, de esa extraña Isla que intenta labrarse un nombre a través del de otros a los que, como Daniel Monzón o Agustí Villaronga, utiliza como pañuelo de usar y tirar. Que nos cueste una fortuna digna de revisión por Hacienda las promociones que Rafa Nadal hace de "sus Islas" es algo que, por mucha ópera infantil que dirija su abuelo, no me entra en la cabeza.
El pecado de Guillem Roman fue, además, otro. Ya lo apuntaba Ben Amics: "un menosprecio hacia el trabajo de un grupo musical más que consolidado". El hombre de cuentas se había ido a meter con uno de los mayores iconos de la mallorquinidad, de esa extraña Isla que intenta labrarse un nombre a través del de otros a los que, como Daniel Monzón o Agustí Villaronga, utiliza como pañuelo de usar y tirar. Que nos cueste una fortuna digna de revisión por Hacienda las promociones que Rafa Nadal hace de "sus Islas" es algo que, por mucha ópera infantil que dirija su abuelo, no me entra en la cabeza. Hace tiempo que Antònia Font dejó de ser un grupo para convertirse en un símbolo, un tótem de adoración que llena teatros en su regreso -tras cinco años de silencio- pese a no haber presentado una canción nueva. Capaces de colocar sus Lamparetes en el tercer puesto de la lista de ventas, un disco con apenas dos semanas de vida en la calle. Si Cataluña tiene a Manel, nosotros tenemos al quinteto de Joan Miquel Oliver que ya tenía un par de álbumes en la calle cuando los otros aún pensaban cómo bautizarse. ¿Los convierte eso en una vaca sagrada a la que uno no puede criticar? ¿No se puede tildar de "mariconada" o cualquier otro calificativo, esta ola de pop descafeinado, que a veces no acaba de arrancar del todo y que defiende la yuxtaposición como virtud de sus letras? Nunca he sido amiga de los fanatismos.
"¡Es un cargo público! ¡Está en un teatro público!", le recriminan. El problema es que Guillem Roman haga suya la libertad que, en principio, tenemos todos. "Me han estirado de las orejas y me las han puesto así", bromea él mientras indica las enormes proporciones con las manos. ¿Qué maldad podía haber en sus palabras si, menos de una semana después, Antònia Font tenía el 'sold out' colgado durante dos días en su teatro?
Para acabar de rizar el rizo, cuentan que cuando fue a disculparse al quinteto por si acaso, le recibieron con caras largas y un "ja xerrarem". "Es que es como si un conseller dijera 'los escritores de Mallorca escriben mariconadas'", me insisten. No, no habló de un colectivo, sino de un grupo. Pero en este debate absurdo yo me planto. No le encuentro más pies al gato.