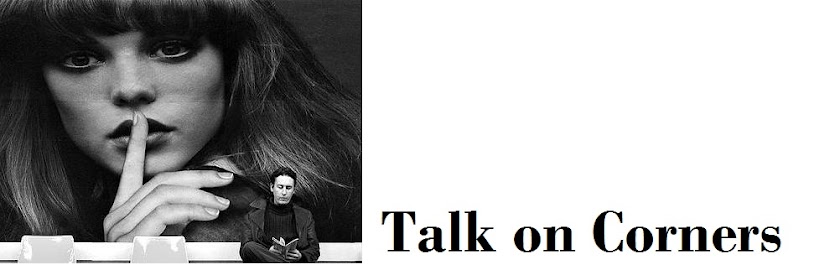Una mole de cristales duerme en un rincón de Joan Miró. Donde antes hubo banderas, sólo queda un puñado de mástiles apuntando al cielo. Una entrada antigua, de esas de columnas y toldo roído, lo anuncia. A simple vista, el Uto Palace parece un hotel inmerso en el letargo del fin de temporada. Pero sus cuatro estrellas desteñidas hablan de su estancamiento en el olvido turístico. Una mirada a través de su puerta principal, flanqueada por un cámara de seguridad que ya nadie vigila, muestra las impresionantes vistas al mar de un establecimiento que ha pasado de encarnar el lujo a ser un símbolo más en la degradación creciente de Cala Major.
En la calle perpendicular, una valla azul que algún día colocó la policía local parece anunciar la escalera que se esconde detrás. Las ramas secas llenan los escalones de un camino al que la maleza dejó sin vistas. En apenas un par de metros, la vieja terraza queda al descubierto. Reducida a un charco, la piscina acumula latas de bebida, hamacas, cajas y botes. Enfrente, el acceso directo al mar -que aún aprovecha algún bañista atrevido- del que un día presumió el Uto Palace. La plataforma de piedra que hace años le enfrentaron a la Demarcación de Costas, sigue convirtiéndose en escombro. A uno y otro lado, las terrazas de hoteles y apartamentos vecinos siguen mirando impasibles al Mediterráneo. Nadie parece preocuparse por la agonía del gigante turístico.
Volver la espalda al mar es descubrir el Uto Palace en toda su envergadura. La naturaleza ha recuperado el espacio que olvidó el hombre. Sus dos edificios, con más de una decena de plantas, se alzan por detrás del follaje. Como los restos de un Pripyat reconquistado por el verde. Un enorme ficus oculta entre sus ramas bajas lo que antes fue la zona infantil. Dos columpios oxidados y unas paralelas junto al camino de piedra recuerdan su pasado.
A un lado, tras las ventanas rotas, se abre la cafetería y el comedor, pero habrá que regresar de nuevo a la piscina y bordearla para tener acceso. Sólo el vuelo de las palomas y el viento golpeando los balcones de las habitaciones rompen el silencio.
¿Qué pasó con el Uto Palace? ¿Cuándo quedó obsoleto el lujo de sus 4 estrellas? ¿Se anticipó el hotel a una crisis que ya presagiaba? Sobre la barra de la cafetería se acumulan las pocas pistas que deja el edificio. Una carta con los precios de los platos para la barbacoa recuerda que en 2005 seguía abierto. A su alrededor, posavasos, servilleteros y portacartas repiten una y otra vez el logo del hotel. Bajo los pies, cascotes y bricks de leche vacíos y abandonados. Por encima de la cabeza asoman los restos de los cables que alguien arrancó a través de un agujero en el techo.
Unos pasos más y una nueva puerta lleva al comedor. Sus ventanas apuntan directas a la vegetación que ha crecido fuera como si la sala estuviera interna en la misma selva. No hay mesas, ni bandejas o vasos olvidados. Sólo una silla apostada en un rincón y la entrada a la cocina, que precede un ventanuco alargado. En su alféizar de madera se acumulan, cubiertas de polvo, las cartas de vino. Dentro, los muebles metalizados ennegrecidos dibujan la sombra entre los restos de azulejos blancos.
Una barra de madera divide el salón. A su espalda, entre restos de tierra y sacos rotos, se desparraman restos de las flores y las plantas de plástico que sirvieron de adorno. Maceteros de piedra se erigen como obstáculos hasta el mueble cercano. En sus cajones aún quedan los menús de la pizzería Barbarroja. Allí, junto al cartel que recuerda los horarios de desayuno, comida y cena, termina la cara amable del hotel. El espacio que un valiente mediocre se atrevería a cruzar.
Al salir y cruzar la frontera, el pasillo se bifurca. Enfrente, un ramo de rosas blancas de plástico yace a medio camino entre el comedor y la pared del fondo. Dos estrechos y antiguos ascensores se levantan al final. A la izquierda aún aparece un tercero con las puertas abiertas y un letrero que indica que la recepción está en el piso superior.
El pasillo de la derecha, en el que aún resta aparcado un antiguo carro metálico para bandejas, se intuye más corto antes de la próxima bifurcación. A un lado, los indicadores de los baños. Al otro, la cristalera de entrada a la piscina climatizada. El hueco de su puerta entreabierta y un agujero en los cristales estallados permiten espiar en su interior. De nuevo, ventanales blindados por la naturaleza y una piscina construida como una terma: con unas rocas sobre la esquina y un paisaje pintado como telón de fondo. A la espalda, una puerta anuncia la entrada a la sauna. Dentro, sólo una nueva puerta se acierta a ver entre la oscuridad. Es allí, plagada de incertidumbres, donde acaba la primera visita. Quedan puertas por abrir y los vestigios de las antiguas habitaciones por explorar.
Ver más fotos
Ver más fotos