Desconfío de los escritores que no saben expresarse. Puedo pasar por que la obra de un pintor, un escultor o un músico pueda parecer vacía de contenido por su incapacidad de explicarlo. Pero de un escritor no. A un literato se le presupone, cuanto menos, un dominio en la expresión oral y escrita que le decantó por su profesión. Por eso, cuando Andrés Barba -último Premio Juan March Cencillo- tortuguea y se queda en silencio ante su propia novela, sospecho.
Sala de Música del Palau March. El niño prodigio de la literatura -el que se coló en el panorama con apenas veinte años y un puesto como finalista del Premio Herralde- presenta nueva novela. Poco más de cien páginas bajo el título Muerte de un caballo (Pretextos, 2011) que le han convertido en ganador de la última edición del March Cencillo.
Andrés Barba se remonta al origen de la historia. Allí donde dos focos intermitentes -una imagen obsesiva y un proceso- pedían a gritos ser plasmados por escrito. De un lado, la estampa de un caballo agonizante después de haber volcado el remolque en el que viajaba. Una imagen fija, "como de película de Antonioni". Una maraña de nervios y sangre. Su majestuosidad desparramada, como sus tripas, sobre el suelo. Del otro lado, la ruptura de barreras en una pareja joven. Ese momento que va de lo incierto al enamoramiento. Ese instante en el que los que se escondían tras una coraza y se mantenían como un témpano el uno frente al otro, se doblegan ante lo evidente.
 "No quería establecer ningún tipo de paralelismo entre ambas escenas. No buscaba que la muerte del caballo funcionara como metáfora de nada", asegura Barba. Y ahí -con un par de reflexiones más sobre el momento que vive la literatura y los premios literarios- se queda su discurso. Planea, zozobra, cae. Es incapaz, hasta instalarse en el silencio, de explicar la relación que ambos elementos entablan en la novela. Y el background cinematográfico de cada uno -escena inicial de Pa Negre incluida- y toda la bestialidad que uno sea capaz de imaginar con las palabras "muerte" y "caballo" tienen que hacer el resto.
"No quería establecer ningún tipo de paralelismo entre ambas escenas. No buscaba que la muerte del caballo funcionara como metáfora de nada", asegura Barba. Y ahí -con un par de reflexiones más sobre el momento que vive la literatura y los premios literarios- se queda su discurso. Planea, zozobra, cae. Es incapaz, hasta instalarse en el silencio, de explicar la relación que ambos elementos entablan en la novela. Y el background cinematográfico de cada uno -escena inicial de Pa Negre incluida- y toda la bestialidad que uno sea capaz de imaginar con las palabras "muerte" y "caballo" tienen que hacer el resto.Bastan un par de páginas para descubrir la sarta de tópicos que cada cierto tiempo me aleja de la literatura por muy grande que sea el nombre del autor. La zafia manera en que muchos se empeñan en negar lo autobiográfico a libro cerrado cuando las páginas confeccionan un completo autorretrato. "Yo casi no conocía cómo eran los caballos, apenas he visto", se justifica el señor Barba. Y no sabe, o tal vez si, que no va de eso.
"A Bárbara Mingo", reza la dedicatoria. Y en poco más se nos presenta los dos protagonistas. Él -al que Barba deja sin nombre liándola a base de pronombres durante todo el libro-, un treintañero que trabaja dando clases de literatura en la universidad como becario y que vive entre el miedo, la inseguridad y el tormento. "Un intenso", dice mi jefe. Lo que en otro tiempo bautizamos como un Marcel Proust de la vida. Siempre al borde de la agonía. En su caso, no porque la vea de color negro sino porque -y cito textualmente- es "como si la vida le hubiese retraído, más que mediante golpes, mediante el regalo sistemático de todo lo que deseaba". El cambio es curioso -Marlango ya lo trató en No use- pero ocupa sólo dos líneas. Como es de suponer, la fémina del libro es una de esas vivaces, resueltas, normales y doce años más joven llamada a sacar del pozo al susodicho. Llevo apenas veinte páginas y el tópico -que bien podría haber escrito Lucía Etxebarria- me tiene de los nervios.
La novela tiene tres partes bien diferenciadas aunque no en su estructura externa. En la primera, Barba se dedica a describir la relación de "él" y Sandra en la que se supone que uno tiene que ver todas esas barreras de las que hablaba. En lugar de eso, lo que encuentra el lector son veintitantas páginas entre lo pedante y lo infantiloide en las que él sigue justificando su estancia en el fondo del pozo.
Bueno, podría ser una introducción. Entonces llega el accidente del caballo y esa imagen de la que Barba hablaba se desarrollará con toda plasticidad. Pero tampoco llega. La parte central, esa agonía del caballo, se sucede sin pena ni gloria a excepción de un par de páginas. Penosos los diálogos Sandra-corcel, los "gestos de coquetería" y los intentos de imágenes morbosas o sensuales. ésta es la parte, también, en que -siguiendo las pautas del tópico- ella se descubre menos ingenua y absurda de lo que parecía. Para el "él" protagonista, vamos. Para los del otro lado de la página se transforma en un surtidor de frases lapidarias -"me quedan doce años y los tengo programados casi todos"- y episodios contados a medias como titulares por los que preguntar.
Ni siquiera el lenguaje sorprende. En dos páginas más pequeñas que cuartillas es capaz de repetir la palabra "caballo" 30 veces. Horrible. Y, para compensar lo pueril de unos párrafos, infla su literatura de "quedamente", "epatantes" o "teatralmente".
Aquí se desvelan los tiros de la metáfora de la muerte del caballo que, desde luego, sí existen. Si entre la pareja el accidente crea un soporífero juego de tira y afloja, en "él" es el paralelismo extraño con la muerte de su madre. Y lo repetirá desde entonces, creyendo ser sutil, para añadir razones a la intensidad del protagonista.
Y mientras, el caballo va muriendo poco a poco. A veces usado poco más que como una excusa descrita en toda su tragedia sólo a fragmentos. Andrés Barba hace una tregua en su novela de Lucía Etxebarria para pasarse al Gran Angular de S.M. Aquella colección que leíamos cuando empezábamos a leer en la preadolescencia mientras creíamos que éramos adultos. Rondábamos, quizá pasábamos, los doce. Y aquellos libros tenían tan poco claro quién era su público objetivo como poco claro teníamos nosotros quiénes éramos. Y Muerte de un caballo oscila entre la novela de aventuras y la de amor con más de un pie puesto en la juvenil.
Sólo la tercera parte -con el caballo muerto y la pareja ya en su destino- logrará cierta tensión en el lector. Esa atmósfera extraña, pesada y absurda que sigue a determinadas circunstancias. Como cuando el uno sueña que se pelea con el otro y despierta a su lado. Como la falsa calma que sigue a ese horrible juego de fingir que se pelea. Y se burla, y se pincha y se busca al otro hasta encontrarle para saber que el resultado era tan estúpido como el proceso. Y llega la agria reconciliación, pero las cosas tardarán más en calmarse. En la novela el colofón suena tan cursi como fingido. Para Barba, seguro, la muestra irrefutable de la ruptura de barreras, de la caída de obstáculos. Para opiniones con más currículum, pregúntele a Santos Sanz Villanueva.
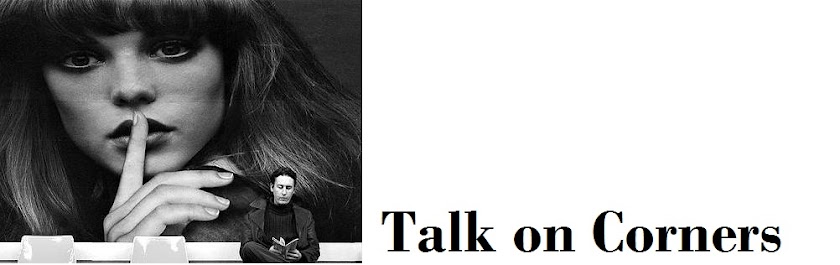


No hay comentarios:
Publicar un comentario