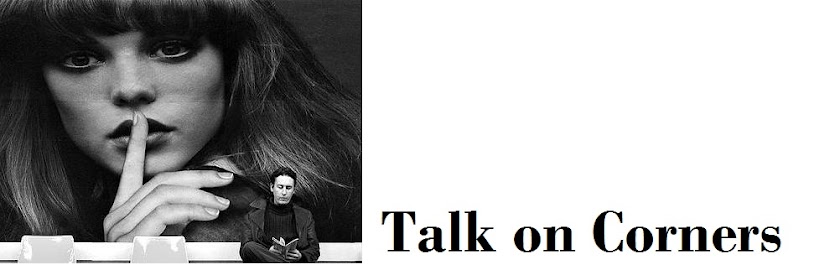Ha nacido un genio. Pero no se llama Terrence Malick, sino Luis Martínez. Un par de búsquedas a la actualidad cinematográfica bastan para descubrir a este compañero de medio que llega al Festival de San Sebastián después de pasar por Cannes y otros tantos. Un cronista de esos que sigue creyendo en hacer literatura desde el periodismo, pero no que no duda a la hora de afilar el lápiz cuando la crítica lo requiere. Su estoque literario apuntaba el lunes a Los pasos dobles, el documental bifronte de Isaki Lacuesta con/de/desde/sobre (como escribía él mismo) Miquel Barceló. El gesto torcido de los espectadores sólo empezaba a recomponerse cuando en la rueda de prensa sus autores explicaban lo exhibido. Mal asunto cuando el cine necesita manual de instrucciones. Así que cuando a mitad de película de El árbol de la vida uno no piensa más que en teclear el título en Google de vuelta a casa, algo falla.
Ha nacido un genio. Pero no se llama Terrence Malick, sino Luis Martínez. Un par de búsquedas a la actualidad cinematográfica bastan para descubrir a este compañero de medio que llega al Festival de San Sebastián después de pasar por Cannes y otros tantos. Un cronista de esos que sigue creyendo en hacer literatura desde el periodismo, pero no que no duda a la hora de afilar el lápiz cuando la crítica lo requiere. Su estoque literario apuntaba el lunes a Los pasos dobles, el documental bifronte de Isaki Lacuesta con/de/desde/sobre (como escribía él mismo) Miquel Barceló. El gesto torcido de los espectadores sólo empezaba a recomponerse cuando en la rueda de prensa sus autores explicaban lo exhibido. Mal asunto cuando el cine necesita manual de instrucciones. Así que cuando a mitad de película de El árbol de la vida uno no piensa más que en teclear el título en Google de vuelta a casa, algo falla.
Los triunfos de Celda 211 o REC lo confirman. A la sala hay que llegar virgen. Con un ligero boca-boca que aliente el visionado, poco más. Porque después las declaraciones leídas martillean la sién como el clásico "te lo dije" maternal. Las palabras de José Luis Alcaine sobrevolaban mi butaca ahora sí y luego también cuando el cine comenzó a desalojarse como en un concierto del Metal Machine Trio de Lou Reed. "Se entra en la historia por sus aspectos visuales, y la última de Terrence Malick se soporta por ellos", señalaba el director de fotografía -el mismo al que Cannes premió por La piel que habito- en una entrevista de Matías Vallés. ¿Qué quería decir Alcaine? ¿Que volvíamos a estar ante la película-exposición? No, esta vez se riza el rizo. Estamos ante la película-poesía.
La duda es más que razonable. "¿Obra maestra o gran fraude?", se preguntaba Luis Martínez en el inicio de su crítica desde Cannes. Si uno entra al cine virgen en la filmografía de Malick, sale pensando que sabe aún menos de su obra. El espectador se transforma en un ser acomplejado porque se siente incapaz de atar el millón de cabos sueltos que se le presentan. Más cuando lee que la película puede hacerse pesada por las excesivas referencias bibliográficas o que las siglas de su protagonista, Jack O'Brien, no son más que... ¡EL SANTO JOB!
"En El árbol de la vida [Malick] ya ha renunciado a su muy liviano interés por la narrativa en posesión de un orden, por una sucesión de cosas con principio, desarrollo y final", escribe Carlos Boyero. Y que -no como motivo, sino como añadido- como el mayor enemigo del análisis es la poesía, el cineasta convierte su cinta en un poema de sensaciones. Evoca, sugiere, apunta... Todo desde una sutileza tal que uno no sabe si lo que entiende es lo correcto, lo erróneo o simplemente una posibilidad más. Cuanto menos, la película parece pretendidamente ambigua. Y, de nuevo, la pregunta. ¿Obra maestra o fraude? El árbol de la vida es, otra vez, un hermoso papel de regalo. Una capa estética de planos y fotografía intachables pero tan etéreos... Y el envoltorio tarda demasiado en abrirse.
Desvelémoslo ya. Hay un momento en el que el "esto sobra" de costumbre se hace realmente intenso. Digamos que es como si Malick se hubiera sentado sobre el mando a distancia y la pantalla hubiera conectado con La 2, Discovery Channel o National Geographic. La recreación del mundo. El Big Bang. El origen de la vida. Los dinosaurios. El meteorito -ése que medía lo mismo que del Observatorio de Costitx a Inca- que acabó con ellos. Explosiones solares. Sinfonías. Coros operísticos. No. No ha sido un fallo del exhibidor. Parece que el cineasta haya condensado en veinte minutos -que se hacen cuarenta- las escenas de los mejores documentales de televisión. Hay quien se acordó de Carl Sagan. Parece que el espectador debería de haber pensado en 2001: una Odisea del espacio de Kubrick. Sin embargo a esa sensación general de estupidez sólo se suma el saber que estamos ante una enorme, densa y larga, muy larga, metáfora. ¿De qué? Es un misterio. Tal vez su presentación como "un himno a la vida, que busca las respuestas a las más intrincadas y personales preguntas a través de un caleidoscopio desde lo más íntimo al cosmos", fuera algo literal. El paralelismo es, de nuevo, tan sutil que no termina de cuajar. "Malick está convencido de que el exceso de claridad resta profundidad", insiste Martínez. Y el film se convierte en un abismo por el que resbalan las decenas de espectadores que empiezan a abandonar la sala.
La paciencia, como en la vida, tiene su recompensa. No en vano una cita de Job abre la cinta. "De repente, la película se detiene, baja el ritmo lírico y se ilumina. Por fin, aparece el director obsesivo y profundo en la descripción de personajes", lo describe Luis Martínez. La historia de crecimiento-degradación-crecimiento de una familia americana en los años 50. El reverso de los aclamados Mad Men o el pulso que no logró Revolutionary Road. La esfera luminosa que rodea a los cinco miembros de la familia comenzará a oscurecerse paulatinamente. Nada es perfecto. Y los cimientos son débilos hilos que apenas se sostienen. Una apariencia de placidez que esconde el horror y la tensión y que Malick, aquí sí, desarrolla con un talento abrumador. Descubrimos a un Brad Pitt convertido en un padre autoritario con una personalidad distinta dentro y fuera de casa, y que en realidad es un fracasado frustrado ante todos los que lograron el éxito. Su mujer y sus hijos serán quienes paguen las consecuencias.
El personaje femenino, encarnado por Jessica Chastain, pierde aquí fuerza para delegarla en los hijos. Ella es la luz en sí misma. Es la magia, la perfección. En realidad, poco más que una bisagra entre dos mundos. Una sirviente dócil incapaz de reaccionar. Incapaz, si quiera, del grito. Será el hijo mayor quien maneje la historia. Cómo se forma la personalidad, cuánto influye ese trato recibido en el hogar. Ese maltrato. La progresiva pérdida de la inocencia y la conciencia de ello. "¿Cuándo fue que dejé de ser como ellos?", se pregunta en referencia a sus hermanos. Un relato duro capaz de despertar todos los fantasmas que uno arrastre hasta la sala. ¿Es inevitable convertirse en el reflejo de lo vivido? Uno se acuerda, o por lo menos yo lo hice, de Al este del edén.
 Pero de nuevo, un fallo. Esta vez Malick sí nos da una excusa para iniciar todo ese viaje al pasado. Una muerte sirve de resorte para hablar del inicio de la vida. También del cósmico. Un suicidio que nunca llega a aclararse y que obsesiona en un dato mencionado: los 19 años. Al parecer, el cineasta también tuvo un hermano que se suicidó con esa misma edad, y confiesa que esta es, pues, su película más autobiográfica. En una crítica descubro, para mi sorpresa, que ni siquiera se suicida el personaje que yo pensaba. E
Pero de nuevo, un fallo. Esta vez Malick sí nos da una excusa para iniciar todo ese viaje al pasado. Una muerte sirve de resorte para hablar del inicio de la vida. También del cósmico. Un suicidio que nunca llega a aclararse y que obsesiona en un dato mencionado: los 19 años. Al parecer, el cineasta también tuvo un hermano que se suicidó con esa misma edad, y confiesa que esta es, pues, su película más autobiográfica. En una crítica descubro, para mi sorpresa, que ni siquiera se suicida el personaje que yo pensaba. E
La búsqueda de respuestas a esa muerte se convierte en uno de los ejes de la historia. Una respuesta que se busca en la religión. Por momentos El árbol de la vida parece estar a punto de convertirse en una especie de Camino que no terminamos de ubicar a favor o encontrar del fervor religioso. "La voz en 'off' le otorga al cuadro un cierto olorcillo Juan Salvador Gaviota", apuntaba E. Rodríguez Marchante para ABC. La cosa se entiende si tomamos una de las primeras frases de la película. A la madre la enseñaron que la vida puede basarse en lo espiritual o en la naturaleza. Y su familia, con la primera como pilar, apenas se sostiene con el mazazo de una muerte. ¿Cómo se explica entonces la voluntad de Dios? El desconcierto es lo único que hace comprensible esa continua conversación con Dios -cercana al sectarismo- que sería capaz de convertir al más ateo. Cuanto menos para que pidiera explicaciones al Santísimo.
Situémonos en la época. Para los protagonistas la caída -entendiendo por caída la decepción, el fracaso- de la familia y la Iglesia o la religión como pilares, es la destrucción de los propios cimientos. Tal vez habría que entender El árbol de la vida como un enorme Big Bang. Un meteorito que lo mismo que destruye crea vida después. De ahí los paralelismos entre lo terrenal y lo cósmico. Para Antonio Sánchez-Marrón, el film de Malick y el ya citado de Kubrick "constituyen un binomio fílmico que se debería vender junto a La Biblia y El origen de las especies", afirma. A Martínez no le cuela. "No basta con ahuecar la voz y poner de fondo una sinfonía de Mahler para construir una teoría del mundo. La filosofía, pese a lo que enseñan en Bachillerato, no tiene nada que ver con los ojos en blanco", subraya.
 Cada vez que suena el coro, los espectadores se echan a temblar. Otra media hora de National Geographic sería insoportable. Así que el final del film -donde ya conocemos a un hijo ya adulto al que da vida Sean Penn- es otra desbarrada. Un desierto, una puerta en mitad de la arena. Una playa, un montón de gente. La familia al completo. Si uno pensaba en el Más Allá y en ese cielo en el que se reúnen todos, la cosa parece descartada. Fíjese. No todos los personajes que aparecen están muertos. ¿De qué va entonces la cosa? ¿Sean Penn se reconcilia, también metafóricamente, con su pasado? Dejemos que hable, de nuevo, el genio Martínez. "¿Cómo se quedan? Y de repente, un largo puente hacia... ¿la eternidad? ¿el cielo? ¿el más allá? ¿un seguro de vida Mapfre? ¡Qué fraude es éste! ¿Es esto todo lo que tiene que interpretar el espectador?
Definitivamente, Malick, de pura ambición autoindulgente, se estrella, pero hacia arriba. Como darse de bruces contra el cielo".
Cada vez que suena el coro, los espectadores se echan a temblar. Otra media hora de National Geographic sería insoportable. Así que el final del film -donde ya conocemos a un hijo ya adulto al que da vida Sean Penn- es otra desbarrada. Un desierto, una puerta en mitad de la arena. Una playa, un montón de gente. La familia al completo. Si uno pensaba en el Más Allá y en ese cielo en el que se reúnen todos, la cosa parece descartada. Fíjese. No todos los personajes que aparecen están muertos. ¿De qué va entonces la cosa? ¿Sean Penn se reconcilia, también metafóricamente, con su pasado? Dejemos que hable, de nuevo, el genio Martínez. "¿Cómo se quedan? Y de repente, un largo puente hacia... ¿la eternidad? ¿el cielo? ¿el más allá? ¿un seguro de vida Mapfre? ¡Qué fraude es éste! ¿Es esto todo lo que tiene que interpretar el espectador?
Definitivamente, Malick, de pura ambición autoindulgente, se estrella, pero hacia arriba. Como darse de bruces contra el cielo".
Situémonos en la época. Para los protagonistas la caída -entendiendo por caída la decepción, el fracaso- de la familia y la Iglesia o la religión como pilares, es la destrucción de los propios cimientos. Tal vez habría que entender El árbol de la vida como un enorme Big Bang. Un meteorito que lo mismo que destruye crea vida después. De ahí los paralelismos entre lo terrenal y lo cósmico. Para Antonio Sánchez-Marrón, el film de Malick y el ya citado de Kubrick "constituyen un binomio fílmico que se debería vender junto a La Biblia y El origen de las especies", afirma. A Martínez no le cuela. "No basta con ahuecar la voz y poner de fondo una sinfonía de Mahler para construir una teoría del mundo. La filosofía, pese a lo que enseñan en Bachillerato, no tiene nada que ver con los ojos en blanco", subraya.
 Cada vez que suena el coro, los espectadores se echan a temblar. Otra media hora de National Geographic sería insoportable. Así que el final del film -donde ya conocemos a un hijo ya adulto al que da vida Sean Penn- es otra desbarrada. Un desierto, una puerta en mitad de la arena. Una playa, un montón de gente. La familia al completo. Si uno pensaba en el Más Allá y en ese cielo en el que se reúnen todos, la cosa parece descartada. Fíjese. No todos los personajes que aparecen están muertos. ¿De qué va entonces la cosa? ¿Sean Penn se reconcilia, también metafóricamente, con su pasado? Dejemos que hable, de nuevo, el genio Martínez. "¿Cómo se quedan? Y de repente, un largo puente hacia... ¿la eternidad? ¿el cielo? ¿el más allá? ¿un seguro de vida Mapfre? ¡Qué fraude es éste! ¿Es esto todo lo que tiene que interpretar el espectador?
Cada vez que suena el coro, los espectadores se echan a temblar. Otra media hora de National Geographic sería insoportable. Así que el final del film -donde ya conocemos a un hijo ya adulto al que da vida Sean Penn- es otra desbarrada. Un desierto, una puerta en mitad de la arena. Una playa, un montón de gente. La familia al completo. Si uno pensaba en el Más Allá y en ese cielo en el que se reúnen todos, la cosa parece descartada. Fíjese. No todos los personajes que aparecen están muertos. ¿De qué va entonces la cosa? ¿Sean Penn se reconcilia, también metafóricamente, con su pasado? Dejemos que hable, de nuevo, el genio Martínez. "¿Cómo se quedan? Y de repente, un largo puente hacia... ¿la eternidad? ¿el cielo? ¿el más allá? ¿un seguro de vida Mapfre? ¡Qué fraude es éste! ¿Es esto todo lo que tiene que interpretar el espectador?