El cine español se ha labrado -a base de empeño y esfuerzo- un cliché con el que venderse en el mercado internacional. Acomplejado con motivo o sin él -presupuestario seguro- por su incapacidad de crear grandes producciones, ha inventado una especie de cine de autor a la española. Dejando de lado la duda de si los tentáculos -más que garras- de Bigas Luna llegan más allá de las fronteras patrias.
El cine español vende tres cosas: Almodóvar, los dramones de tinte social y las historias con moraleja histórico-política con opción a ingrediente guerracivilista. No hay más. Así que a la hora de seleccionar una cinta que nos represente en el extranjero, se nos ve el plumero. ¿Cómo vamos a apostar por Celda 211 cuando la acción no se nos da bien? Afiancemos nuestro papel de cinematografía comprometida en la que el sello se ha convertido en topicazo.
Una llega al último film de Icíar Bollaín con el ceño fruncido. Hemos renegado del éxito de público y crítica de Celda 211 e incluso de que Estados Unidos haya comprado los derechos para hacer un remake. Hemos elegido que También la lluvia nos represente en los Óscar.
Confesemos. Al salir de la sala reconocimos que habíamos visto una buena película. Pero al intentar diseccionarla me asalta una gran duda: ¿cuánto de Paul Laverty y cuánto de Icíar Bollaín hay en la película? ¿Sirvió el colaborador de Ken Loach un guión en bandeja sobre el que la vasca realizó una magnífica dirección? ¿Cuánto hay de sus visiones del mundo y cuánto de pellizco despierta-conciencias?
Sea como fuere el matrimonio Laverty-Bollaín lo tenía difícil. Volver sus pasos sobre la colonización de América para establecer nexos -y asistir con estupor si es necesario- con el nuevo colonialismo del siglo XX. La comparación no podía ser tan burda que hiriera la inteligencia del espectador. No caer en la demagogia ni tampoco en el maniqueísmo. El equilibrio resultaba harto complicado.
Tal vez fue entonces cuando Laverty-Bollaín decidieron ponerse como los malos. Como los seres hipócritas que defienden la revisión de un personaje como Colón y que luego practican el nuevo colonialismo. La fórmula: un equipo de cine en pleno rodaje de una gran producción sobre el descubrimiento de América al que el estallido de la guerra del agua rompe todos los esquemas y planes.
Bueno, ponerse a uno mismo -sector cinematográfico- como eje del mal puede tener algo bueno: uno se ahorra las críticas de los mencionados. Pero conlleva la dificultad de jugar con el metacine, un reto que Bollaín resuelve con maestría. No hay cámaras vistas donde no debe haberlas. La huida de los indígenas, su quema aleccionadora, los discursos grandilocuentes de Colón... Un dominio combinado con una fotografía espectacular de Alejandro Catalán como ese plano del helicóptero portando la cruz entre las montañas.
El metacine permitía, además, otra cabriola. Enfrentar a esos actores de la intrapelícula a los personajes reales que deben interpretar. Entender, más de cinco siglos después, aquella forma de colonialismo. Un juego del que Karra Elejalde -el actor más que el intraactor- sale bien parado como hacía tiempo que el cine español no le permitía. Sin duda merece el Goya.
La pluralidad de visiones y opiniones debía garantizar la ausencia de un maniqueísmo que, sin embargo, sí está presente. Los malos son los malos. Tal vez porque en una conquista hay poco lugar para la duda. Pero si bien al principio los argumentos de seguir adelante con un rodaje son moralmente insuficientes para negar u obviar la situación del país, peor es luego el desenlace. Un Luis Tosar ejerciendo de productor cabronazo, Colón 2.0, convertido de repente en un alma caritativa pese al engaño de dinero. Un Karra Elejalde cediendo una lata de cerveza a los detenidos en un camión y un Gael García Bernal que, de repente, decide quedarse en el país. No a defender su película ni a luchar por los indígenas sino a no se sabe muy bien qué, junto a la frontera policial. Una escena que, de haber sido made in Hollywood, hubiera tenido el himno estadounidense de fondo.
Imagino que es de esperar que el retrato de un rodaje sea el correcto. El director obsesionado y ensimismado en su propio proyecto sin conseguir ver más allá. El productor que hace filigranas presupuestarias. Un pequeño grupo que llega con la misma superioridad con la que llegaron en 1492. Frente a las escenas más tópicas brilla la conversación telefónica de Tosar en inglés, esa comida a base de productos españoles donde quienes sirven son bolivianos o esa cena en la que el idioma indígena se convierte en divertimento. Son sutiles formas de menosprecio.
Esa supuesta supremacía se presenta también sobre los antepasados. Sin ver que los cascabeles de oro de antaño son hoy míseros sueldos como figurantes. Excelente, también, la escena con el embajador o presidente. Con el descrédito hacia la política más que instalado, se olvida que sus actitudes no son exclusivas. Después, fuera de la película una se entera de que es el propio gobierno de Evo Morales quien pagará a Juan Carlos Aduviri el billete para asistir a los Goya.
Así que el binomio Laverty-Bollaín ha compuesto una buena película aunque de esas que puede crear la inseguridad del veredicto a salir de la sala. El film ha pasado la criba de los Oscar hasta colarse en los nueve finalistas. Pero es que otro de los clichés de la España moderna es renegar de todo cuanto contenga moraleja. Seguimos llevando fatal el adoctrinamiento.
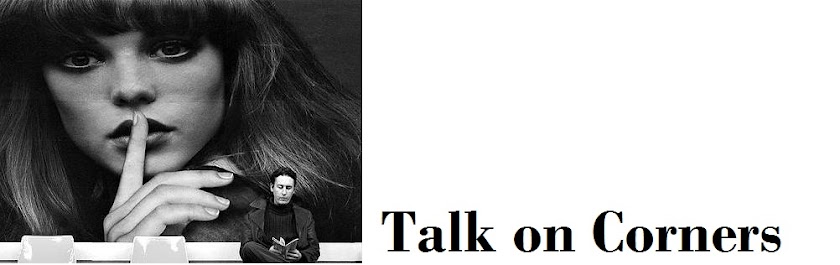



No hay comentarios:
Publicar un comentario