Jacques Henri Lartigue se acostumbró a ver el mundo a través de un cristal. La vida empezaba al otro lado de la ventana de aquella casa burguesa en mitad de la nada. Siempre fue un niño enfermizo, pero aquella constitución débil que le libró de las dos guerras mundiales, también le impidió ir a la escuela. Fue aquella sensación de vivir al margen de la realidad la que le inculcó el miedo a que un día todo, él incluido, desapareciera. La felicidad y la vida parecían un instante siempre a punto de desvanecerse. Cuando a los ocho años llegó a sus manos una cámara fotográfica, creyó encontrar la manera de atrapar ese segundo. Un mundo flotante -que llega al CaixaFòrum Madrid tras su paso por Palma- es el resumen de la fugacidad perpetua.
Los ojos sonrientes de un Jacques Henri Lartigue niño otean sobre la espuma de una bañera. "Yo nací feliz", escribiría tiempo después. Hijo de una familia adinerada, sumó al aislamiento de su oasis burgués el de un cuerpo enfermo que le impedía ser un niño cualquiera.
Aquella voracidad por la vida se frustraba ante sus largos periodos en la cama. Se sintió relegado a un rol de observador impaciente y desesperado. Quería saltar, correr, jugar... Pero aquellos pocos instantes de contacto con el mundo se le desvanecieron entre los dedos. Quiso entonces atrapar cada uno de aquellos instantes mágicos.
Inmóvil en mitad del jardín, abría mucho los ojos intentando absorber cuanto le rodeaba. Luego los cerraba de golpe. "Como una cámara captaba todo en mi cabeza y aún sentía cómo se movía y olía", explicaba. Cuando conoció la fotografía, su vida dio un vuelco.
Más de 200 obras componen la primera gran retrospectiva Un mundo flotante. El resumen de la loca carrera de Lartigue contra el tiempo. Después de su paso por Palma, la muestra llega al CaixaFòrum Madrid hasta el 19 de junio para llevar al visitante por una colección de momentos detenidos.
Tenía sólo ocho años cuando su padre le regaló la primera cámara fotográfica. Era la herramienta perfecta no para detener el tiempo pero sí para inmortalizarlo. El objetivo era sólo la extensión de aquel cristal a través del que se había acostumbrado a ver la vida. "Nunca quiso ser fotógrafo. Soñaba con ser pintor pero, aunque llego a exponer con Monet, sus cuadros no estaban a la altura de sus instantáneas", señala la presidenta de la Donation Jacques Henri Lartigue, Marysse Cordesse.
La magia de sus fotografías atrapa al espectador nada más cruzar el umbral de la exposición. Las últimas brazadas de un bañista en una puesta de sol en Hyères. Un chapuzón de su hermano Zissou con las piernas a punto de tocar el agua. La mirada de Bibi en casa del doctor Boucard en mitad de un tango.
Lartigue convirtió al hombre en su mejor musa. En los cuerpos perdiendo la verticalidad residía ese átomo de gozo que apenas duraba un segundo. Los deportes fueron la máxima expresión de una colección de imposibles logrados gracias al sortilegio de su cámara. "La felicidad es algo maravilloso que baila, salta, vuela, ríe y pasa", afirmaba.
El veloz siglo XX
Lartigue creció en la Belle Époque parisién, en la época de Monet y Marcel Proust, cuando París era el centro del arte, el cine y la fotografía. Con la llegada del siglo XX comprobó que sus inquietudes eran las mismas que aquel siglo que se iniciaba dominado por la idea de la velocidad: los transportes, acelerador mediante, reducían las distancias y el tiempo se relativizaba gracias a Einstein.
Las máquinas le inspiraron el intento de captar no ya la fugacidad de las cosas sino la realidad física de la velocidad y sus deformaciones en los objetos. Las ruedas de una carrera de bobsleighs, el retrato de su padre a 80 kilómetros por hora o la dura competencia entre la bicicleta y el incipiente automóvil.
En la misma época empezó a desarrollarse la aviación, el mejor ejemplo de la ligereza y la libertad. Su fotografía fue primero objetiva: el concurso de bicicletas voladoras en el velódromo de Parc des Princes, los primeros Blériot o el vuelo de un Thoman que, como en una secuencia cinematográfica, capturó estrellándose contra el suelo.
La subjetividad vino despues. Aquel sueño de poder volar, repetido hasta la saciedad durante su niñez, se materializó mientras inmortalizaba saltos y despegues. Era pasmoso observar cómo el movimiento podía convertir a un ser real en una figura casi espectral.
Dicen que lo que Lartigue no sabía es que retrataba un mundo a punto de desaparecer. Lejos de su cámara, se sucedían dos guerras mundiales y una gran crisis económica. "Si la única manera de ser feliz es siendo una avestruz, entonces enterraré mi cabeza en la arena", decía él.
En la década de los años 10 su obsesión viró hacia las mujeres. Agazapado tras los árboles de la avenida del Bois de Boulogne, Lartigue cazó sus primeros retratos femeninos: los de aquellas mujeres distinguidas que paseaban sus vestidos nuevos por el bulevar.
Aquellas damas y su amante René -una "mezcla maravillosa de culturas": rumana, judía y mediterránea- serían las únicas en posa frente a su objetivo. Sus tres mujeres -Coco, Florette y Bibi- fueron las musas de un retrato en medio de una placidez inmóvil.
El nombre de Lartigue fue un descubrimiento tardío para el mundo. Tenía casi 70 años cuando el Museo de Arte Moderno de Nueva York decidió convertirlo en el primer artista que expusiera en el área de fotografía. Fue el primer paso, incluso, para ser reconocido en su Francia natal.
"Hacia el final de su vida donó toda su obra al estado francés con la condición de itinerarla y no atarla a un centro. Huía de los museos porque eran lo contrario de todo lo que él amaba, de la viveza y la velocidad", recuerda Cordesse. La banda sonora perfecta para una no-fugaz visita sería Le cou de le giraffe de Pascal Gaigne.
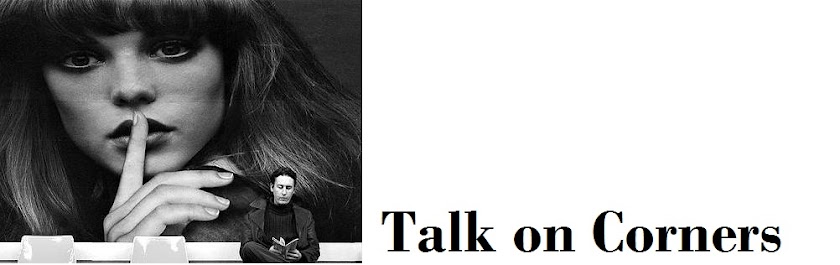







No hay comentarios:
Publicar un comentario