
Una olla exprés silba sobre el fuego casi haciendo los coros a una estufa de aire que zumba bajo la mesa. En su interior, el puñado de batatas danzantes que llama a la cocina cada mes de noviembre. Y el aroma que se cuela entre el vapor tiene el mismo efecto que la magdalena proustiana.
"Eso se come de postre, ¿no?", vuelvo a preguntar un año más con la sensación de haber probado los boniatos por primera vez una decena de veces. "Sí, pero ahora no. Caliente es malo", contesta mi madre. Y vuelve a relatarme la historia de Pepillo, a quien el tito Francisco retó a comer una batata hirviendo y casi se ahoga. El puesto de la Jarrita viene justo después. Un pequeño tinglado en la puerta del banco en el que vendía castañas, nueces y demás productos otoñales. Era la Herrera de posguerra. Aquélla en que en el día de Todos los Santos no había flores en el cementerio. "No había para comer como para encima comprar adornos. Ni de trapo ni de verdad", asegura mi madre. Sólo dos faroles, uno a cada lado de la tumba, mantenían el recuerdo al difunto.
Volvemos a la cocina. "¿Tú antes no ponías velas...?", pregunto. "Claro, y las voy a poner en cuanto terminemos de comer", se apresura a contestar. Recuerda el tiempo en que en su casa había tantos muertos por recordar que llenaban de agua un lebrillo de barro. Encima, una capa de aceite sobre la que flotaban lo que mi madre sigue llamando mariposas flanqueadas por una imagen de la Virgen. Una vela por difunto. La última en fallecer había sido su madre. Una muerte que, aunque se vio venir, partió la Navidad como años después se empeñó en repetir la tía Filo. Mis tías pasaron cinco años de luto, mi madre -que tenía sólo siete años- sólo uno, el mismo que la fachada de su casa se quedó sin blanquear. Si uno tenía luto, de puertas afuera la negrura se traducía en silencio y brazos caídos. Si se barría, tenía que hacerse al alba, para que los vecinos no comentaran.
 |
| Mi madre (primera a la dcha.) con su familia. En el centro, el abuelo Manuel |
"Las mariposas se encendían a las tres, cuando empezaban a doblar las campanas", cuenta. A partir de entonces, nueve horas en las que el campanario de la iglesia no dejaría de sonar como recuerdo a los muertos. El día antes, los monaguillos habían recorrido el pueblo recogiendo provisiones para la noche que les esperaba. "Una limosna para las almas del purgatorio", pedían. Y las cestas se llenaban de membrillos y nueces. "Las almas eran ellos mismos, porque los que tocaban eran los más pobres. Igual que los que llevaban los pasos de Semana Santa antes de que se pusiera de moda".
Después, comenzaban las visitas al cementerio. La miseria de la posguerra no entendía de flores. Y el farol que velaba por el alma de los difuntos debía mantenerse encendido toda la noche. De madrugada sólo iba el abuelo Manuel, aquél que escuchaba Radio Pirenaica con la oreja pegada al altavoz. El paseo no era agradable, pero en la obligación, los jóvenes se llevaban incluso a sus pretendientas. A La Leona, Juan Páez el de la bodega le pagaba para que vigilara sus velas encendidas velando toda la noche con una silla frente a las tumbas. A veces se ofrecía también a cambiar las de la abuela Nati, y custodiaba la botella de aceite bajo los pies.
A las doce de la mañana siguiente, el final de la misa y el responso del cura en la puerta del cementerio, señalaban el final de la ceremonia. Se recogían los faroles y se apagaban las últimas mariposas. "¿Y después?". "Después nos paseábamos por la carretera de Estepa, porque a la plaza uno no iba hasta por la tarde", responde.
Cuando se fue, dejó una bandeja sobre la cocina. Ya no había Virgen de telón de fondo pero sí cuatro velas que proyectaban su diminuta sombra sobre la pared. Y a mí, no me salieron las cuentas.
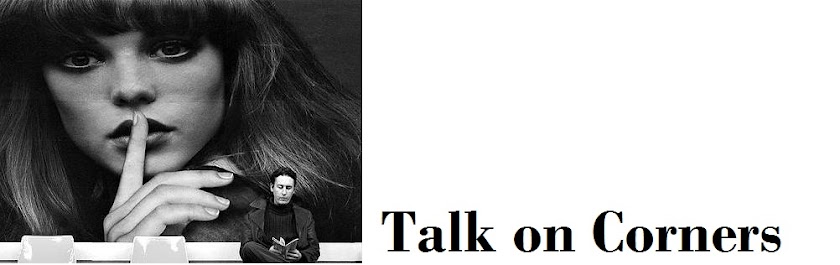
No hay comentarios:
Publicar un comentario